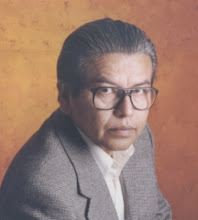Florencia es una ciudad de saludos, besos y expresivas mentadas de madre; de gente apresurada y de largos paseos que no llevan a ninguna parte. Las multitudes se reparten por las calles estrechas del centro medieval y se detienen en los bares, restaurantes, las gelaterie, las tiendas de ropa, las plazas o los hoteles.
No es un destino turístico sino u lugar de paso, que aparece en los itinerarios de los viajeros como una parada obligatoria y efímera en su tránsito a Venecia, Milán, Roma o Nápoles. Por eso pasan como el viento, diariamente, multitudes que cumplen con las visitas preestablecidas, repitiendo una y otra vez, involuntariamente, la visión dantesca de las almas que, en torbellino se desplazan, con o sin guía, desde la estación de Santa Maria Novella al Duomo, al Palazzo della Signoria, el Uffizi, al Ponte Vecchio o Santa Croce. Algunos van por San Lorenzo, el Mercato Nuovo, la Piazza y Basílica de San Marcos, o a la Annunziatà; de allí vuelven sobre sus mismos pasos.
Los más jóvenes se atreven a la otra orilla del Arno, Oltrarno, más allá del río y escalan las colinas de Monte alle Croce, para llegar al Piazzale Michellangelo, o cruzan el viejo puente de los orfebres y joyeros hacia el Palazzo Pitti, inmensa mole de roca repartida en varios museos, o bien recorren los alrededores silenciosos y vacíos de las iglesias Santo Spirito, il Carmine o se pierden entre los cientos de pequeñas galerías de antigüedades y reproducciones de arte, cafés y tiendas que se encuentran en las calles paralelas al río.
Podríamos decir que todo este tráfago no va más allá del perímetro que aún marca lo que fue la vieja ciudad –cuando menos hasta 1875—y sus murallas. Aún permanecen en pie la Porta San Frediano y la Porta Romana, así c omo dos magníficas fortalezas que ahora se defienden de la contaminación ambiental y del asalto de millones de turistas ávidos de penetrar, sin objeto, cualquier rincón y capturarlo todo --digitalizándolo, computarizándolo-- con sus video máquinas y cámaras, o sus inoportunos e impredecibles celulares.
omo dos magníficas fortalezas que ahora se defienden de la contaminación ambiental y del asalto de millones de turistas ávidos de penetrar, sin objeto, cualquier rincón y capturarlo todo --digitalizándolo, computarizándolo-- con sus video máquinas y cámaras, o sus inoportunos e impredecibles celulares.
No es un destino turístico sino u lugar de paso, que aparece en los itinerarios de los viajeros como una parada obligatoria y efímera en su tránsito a Venecia, Milán, Roma o Nápoles. Por eso pasan como el viento, diariamente, multitudes que cumplen con las visitas preestablecidas, repitiendo una y otra vez, involuntariamente, la visión dantesca de las almas que, en torbellino se desplazan, con o sin guía, desde la estación de Santa Maria Novella al Duomo, al Palazzo della Signoria, el Uffizi, al Ponte Vecchio o Santa Croce. Algunos van por San Lorenzo, el Mercato Nuovo, la Piazza y Basílica de San Marcos, o a la Annunziatà; de allí vuelven sobre sus mismos pasos.
Los más jóvenes se atreven a la otra orilla del Arno, Oltrarno, más allá del río y escalan las colinas de Monte alle Croce, para llegar al Piazzale Michellangelo, o cruzan el viejo puente de los orfebres y joyeros hacia el Palazzo Pitti, inmensa mole de roca repartida en varios museos, o bien recorren los alrededores silenciosos y vacíos de las iglesias Santo Spirito, il Carmine o se pierden entre los cientos de pequeñas galerías de antigüedades y reproducciones de arte, cafés y tiendas que se encuentran en las calles paralelas al río.
Podríamos decir que todo este tráfago no va más allá del perímetro que aún marca lo que fue la vieja ciudad –cuando menos hasta 1875—y sus murallas. Aún permanecen en pie la Porta San Frediano y la Porta Romana, así c
 omo dos magníficas fortalezas que ahora se defienden de la contaminación ambiental y del asalto de millones de turistas ávidos de penetrar, sin objeto, cualquier rincón y capturarlo todo --digitalizándolo, computarizándolo-- con sus video máquinas y cámaras, o sus inoportunos e impredecibles celulares.
omo dos magníficas fortalezas que ahora se defienden de la contaminación ambiental y del asalto de millones de turistas ávidos de penetrar, sin objeto, cualquier rincón y capturarlo todo --digitalizándolo, computarizándolo-- con sus video máquinas y cámaras, o sus inoportunos e impredecibles celulares.Los turistas que llegan en viájes relámpago, son conducidos de un lugar a otro, a través del centenario "corredor" por donde han guiado a miles de millones de curiosos, cuando menos desde el Renacimiento que fue cuando la ciudad comenzó a ser visitada, especialmente, por sus obras de arte, los talleres y sus artesanos. Desde luego que también llegaron desde siempre por el comercio, las sedas, las telas y los magníficos artículos de cuero que producían los tintori. Los turistas llegan, pues, ávidos de descubrir el mundo renacentista que allí está frente a sus ojos y jamás alcanzan a verlo. La rápida sucesión de imágines que se les superponen en la mente terminan siendo un mosaico indescifrable en donde todo es uno: Ya no importa de qué época o escuela, o taller es tal obra, o de quién es esa hermosa escultura, de mármol o bronce, o esos niños que desnudos se abrazan sobre una cornisa. Cuatro horas, casi corriendo, en tres de los cerca de ciento cincuenta museos de la ciudad son suficientes para poner a prueba a cualquier diletante de arte. Terminan astiados, hartos de tantas imágnes bellas, irrepetibles, innubicables.
Luego se van a Venecia o a Milán y piensan que los cuadros, las esculturas y los pisos de mármol son los mismos. Piensan, sueñan que vieron ésto o aquello. Todo parece igual.
Lo más probable es que los curiosos huyan de Florencia en las primeras horas.
La cuna del arte renacentista es tan apabullante que los colma.
Y no han entrado más que a dos o tres museos.
Algunos viajeros que alguna vez pasaron por esta ciudad me han dicho que conocen el "David" de Miguel Angel porque lo vieron fuera del Palacio de la Señoría, junto al gigane "Caco", la Judith y Olofernes y el gran Neptuno de Amannatti.
Otros me han dicho que vieron el "David" de Miguel Angel sobre un cerro, pero que no era de mármol, sino de bronce.
La mayoría de las estatuas que se encuentran por las calles de esta ciudad de artistas, banqueros, comerciantes y tiranos, son réplicas, copias.
Es una de las formas que tienen los florentinos para resguardar sus preciados tesoros.
Florencia es una ciudad llena de secretos y tan cerrada como cuando la rodeaban sus murallas.
Florencia es una ciudad llena de secretos y tan cerrada como cuando la rodeaban sus murallas.